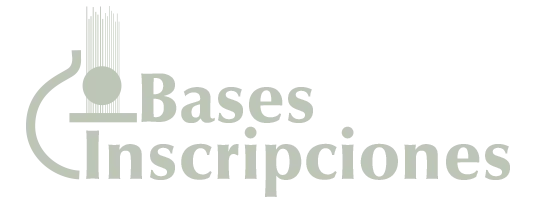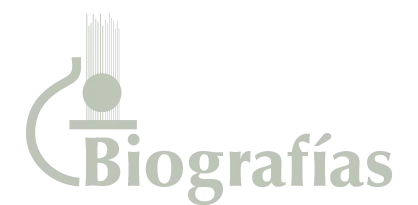Fundación Pro Música Naciomal de Ginebra "Funmúsica"
Ginebra, antes denominada Playas, fue, a finales del siglo XIX, el lugar donde se asentaron terratenientes provenientes del norte del Valle. Es un municipio que se debate entre una vocación agrícola, agroindustrial y una incipiente actividad industrial.
Su cercanía a centros urbanos intermedios y a Cali le confiere un carácter ambiguo, entre lo rural y lo urbano. Su historia poblacional, como tal, no se remonta más allá del segundo decenio del siglo XX, lo cual le hace carecer de muchas tradiciones coloniales presentes en los pueblos circunvecinos. La composición étnica de sus habitantes es relativamente homogénea, si se compara con la de aquellos, donde los descendientes de esclavos africanos, traídos a las grandes haciendas azucareras, conforman un alto porcentaje de la población.
En Ginebra se conservan testimonios de una variada y pujante actividad musical, manifestada a través de dos vertientes socioculturales bien caracterizadas.
La vertiente popular, que atesoraba toda la vivencia y creatividad de la población campesina y trabajadora de la región; y la vertiente señorial, a cuyo inventario pertenecen los artistas procedentes de familias de linaje, residentes en los principales centros urbanos y propietarias, a la vez, de extensos territorios dedicados a la producción agrícola y pecuaria.
Estas dos vertientes constituyeron la semilla de una fértil síntesis estética, que fue el punto de partida de la más reciente historia de la música regional, capítulo muy importante, a su vez, de la estética musical colombiana.
En el año 1975, un grupo de personas del municipio de Ginebra, Valle del Cauca —entre ellas las religiosas Sor Virginia Lahidalga y Sor Aura María Chávez, y el señor Luis Mario Medina— decidieron organizar un concurso de música andina colombiana (ellos la llamaban “vernácula”). Pensaron en grande y escogieron como jurados a José A. Morales, Graciela Arango de Tobón, Arturo de la Rosa y Helena Benítez de Zapata.

Sor Virginia Lahidalga una de las creadoras del Festival de Música "Vernácula" colombiana Mono Núñez junto con Sor Aura María Chávez y Luis Mario Medina. Fotop restaurada con IA
Ante el éxito del primer concurso y la buena acogida popular, los gestores y algunos habitantes de Ginebra, Buga y Cali decidieron crear una fundación con el ánimo de administrar el certamen y, según lo expresan sus estatutos, “preservar, fomentar y difundir la música andina colombiana”.
Asimismo, se decidió otorgarle al concurso el nombre de “Mono Núñez”, en honor a Benigno Núñez Moya: músico, gran intérprete de la bandola y la guitarra, compositor oriundo de Ginebra, símbolo por aquel entonces de la música y la bohemia centrovallecaucana, quien con el paso de los años se convirtió en una leyenda nacional.
“El Mono” Núñez (1897–1991), como integrante del Trío Tres Generaciones, fue el encargado de interpretar las primeras notas del concurso hasta 1991, año en que falleció a los 94 años de edad.
Así nació la Fundación Promúsica Nacional de Ginebra, FUNMÚSICA, que a lo largo de este tiempo ha celebrado con éxito —y cada vez con mayor grandeza— el Festival Mono Núñez, abriendo nuevos espacios como el Festival de la Plaza, el Encuentro de Expresiones Autóctonas, los Conciertos Dialogados, los Encuentros Infantiles, la Exposición de Artesanías y las Exposiciones de Instrumentos Musicales. El festival se ha convertido en una cita obligada para músicos, compositores, autores y aficionados en general a la música andina colombiana.
En 2005, la Junta Directiva decidió emprender el camino de la internacionalización del festival, con el fin de incentivar los intercambios culturales con países de América Latina.
Los principales aliados en este proyecto han sido Argentina, a través del Festival de Cosquín, y México, con nuestra delegada en el país azteca, la maestra y gestora cultural Maricarmen Pérez.
Hemos recibido delegaciones de Cuba, Argentina, México, Ecuador, Venezuela, Chile, Uruguay, España e Inglaterra, en lo que hemos denominado “Encuentro Internacional de Música”.

Maricarmen Pérez, cantante y gestora cultural, delegada de Funmúsica en México, famosa por su trabajo con el Bambuco Yucateco

Verónica Marchetti, cantante de tango, invitada por Funmúsica para el Concierto Internacional de Música durante el Festival del año 2025
El Concurso Mono Núñez se ha constituido en plataforma de lanzamiento de nuestros artistas, y el solo hecho de clasificar para Ginebra es parte importante de su carta de presentación; mucho más, por supuesto, lo es el de ser nominado o ganador del Gran Premio “Mono Núñez”.
El Festival, con el correr de los años, hizo de Ginebra un polo de desarrollo turístico y cultural, pues, paralelamente con lo musical, fueron apareciendo restaurantes que promueven la cultura gastronómica del Valle del Cauca y que dan empleo a gran cantidad de personas. Además, el flujo de turistas ha estimulado la formación de microempresas que cada día producen artesanías de mejor calidad.
Desde 1991, FUNMÚSICA inició un programa de bachillerato musical cuyo principal objetivo es la formación de hombres de bien, a través de la música andina colombiana. En la actualidad, a esta “Escuela de Música” concurren más de 1.000 niños y jóvenes de los estratos 1, 2 y 3, y ya ha producido varias promociones de bachilleres “Técnicos Musicales”, algunos de los cuales han continuado con la carrera musical en universidades del país, llevando con orgullo el nombre de FUNMÚSICA y de la escuela, que en la actualidad es orientada por la “Fundación Canto por la Vida”, creada para tal fin. En el año 2011, una agrupación salida de la Escuela de Música, el Trío de Ida y Vuelta, ganó el Gran Premio Mono Núñez Instrumental.
Dado el gran éxito del festival, no era de extrañarse que muchos de los participantes decidieran, a su vez, crear en sus regiones otros concursos, encuentros o festivales que se desarrollan con éxito hoy en día. Algunos de ellos solicitaron y recibieron, para su iniciación, la asesoría y el apoyo de FUNMÚSICA. Así, la semilla sembrada por la Fundación en aquel lejano 1975 germinó a lo largo y ancho de la región andina colombiana, permitiéndonos cultivar un sinnúmero de melodías que hoy hacen parte del patrimonio musical colombiano, preservando así nuestra identidad cultural.
Todo esto ha hecho de FUNMÚSICA “una política cultural en favor de la música andina colombiana”.
En la actualidad, muchos de los artistas que han pasado por Ginebra son figuras internacionales, como el caso de María Isabel Saavedra, Sandra Esmeralda Rivera, Nueva Gente y Delcy Janeth Estrada. En el año 2001, tres figuras representativas del Festival Mono Núñez, conformando el Trío Seresta, fueron nominadas a los premios Grammy Latinos en la categoría Música Tradicional. Son ellos: Jaime Uribe Espitia, Gran Premio Mono Núñez Solista Instrumental en 1993; José Revelo Burbano, director de Opus II Trío, Gran Premio Mono Núñez Instrumental en 1997; y John Jaime Villegas, integrante del Grupo Instrumental Ébano, nominado al Mono Núñez en los años 2000 y 2001, Gran Premio Mono Núñez Instrumental en 2002 e integrante del grupo acompañante de Delcy Janeth Estrada, Gran Premio Mono Núñez Vocal en 1998.
La música andina colombiana, en todos los escenarios donde se presenta —Ginebra, Santa Fe de Antioquia, Aguadas, Sevilla, Armenia, Pereira, Ibagué, Bello, Envigado, Yumbo, Cajibío, Ruitoque, Floridablanca y tantos más sitios donde hay encuentros, concursos y festivales— es una música que invita a la paz y al amor; estimula la convivencia y el amor a Colombia, con mensajes como “Colombia en Paz”, “Hay que sacar el Diablo”, “Soy Colombiano”, “Volvé Maestro”, “Colombia es amor”, “Amo esta tierra”, “De aquí no me voy”, etc.
Todas estas realidades han sido estimuladas por el primero de todos los concursos de música andina en Colombia: el Mono Núñez, que además recibió el más importante reconocimiento a nivel nacional, otorgado por el Senado de la República, con el aval de la Presidencia de la República y el Gobierno colombiano, al declararlo en 2003 como Patrimonio Cultural de la Nación.

En la gráfica, algunos miembros de la familia Arellano Becerra, participantes y grandes aportantes al Festival.

En la gráfica, Niyiret Alarcón, voz luminosa de la música andina colombiana, exaltando con cada nota el alma de nuestra tierra.

En la gráfica, María Isabel Saavedra, Lucho Vergara, Fernando Salazar y Juan Conbsuegra insignes cantautores de nuestra música,
Fecha del Festival. En la actualidad, el Festival se realiza utilizando el último puente festivo de mayo o el primer puente festivo de junio.
En 1975, el festival se inició como una actividad municipal, a la cual fueron invitadas importantes figuras de la música andina colombiana en calidad de jurados. En la parte de concursantes, tuvieron cabida profesionales de la música, profesionales de otras disciplinas aficionados a la música, campesinos, indígenas y, en general, todo aquel que se “sintiera” buen intérprete de la música andina colombiana, en aquel tiempo denominada vernácula.
El prestigio del concurso fue creciendo y pasó de ser regional a recibir representantes de todos los departamentos andinos de Colombia. En esos primeros años, se asignaban cuotas por departamento, de tal manera que hubiera representación de todos ellos, lo cual iba en detrimento del nivel de calidad, pues muchas veces quedaban por fuera de la cuota excelentes intérpretes, que dejaban su puesto a otros no tan buenos, en otra región.
El crecimiento del Mono Núñez y el nacimiento de otros concursos estimularon la participación de los académicos, que poco a poco fueron desplazando a los empíricos, hasta el punto de que en la actualidad todos los concursantes son estudiantes o graduados de las principales facultades y academias de música de nuestro país. Esto hace realidad el hecho de que la gran mayoría de los concursantes sean personas de menos de 30 años de edad, y muchos de ellos apenas cumplan con el requisito de la edad mínima, que es 16 años.
En el año 1976, se creó la Fundación para seguir organizando el concurso. En 1978, la Junta Directiva creó, como máximo reconocimiento al ganador del concurso, el “Gran Premio Mono Núñez”.
Los cuatro primeros eventos (1974, 1975, 1977, 1978) fueron realizados en el aula máxima del Colegio La Inmaculada, que rápidamente fue insuficiente y se salió de las manos de sus organizadoras. Por ello, en 1979 se cambió de escenario al Teatro San Jorge, en el parque principal del municipio. En este escenario permaneció el concurso hasta 1980, año en el cual dio paso a un espacio para 2.000 personas, con la adaptación de un coliseo deportivo acondicionado para actividades culturales, donde se desarrolló sin sobresaltos hasta 1986, año en el cual se presentó un incidente digno de narrar:
El concurso seguía creciendo en prestigio nacional; llegaban a Ginebra visitantes de muchas partes del país y se encontraban con la sorpresa de no conseguir boletas para acceder al escenario. Fue así como un grupo de turistas esperó la salida del público de la última sesión eliminatoria y “se tomó por asalto” el coliseo, con el argumento de que venían de muy lejos y no podían quedarse sin asistir al espectáculo. Hubo de intervenir la Junta Directiva y, después de pacientes conversaciones con los protagonistas del incidente, explicándoles que había una boletería vendida y unos derechos adquiridos con anterioridad que debían respetarse, el coliseo fue desalojado pacíficamente y el concurso pudo seguir su curso normal.
Esta situación fue motivo de análisis y, después de evaluar diferentes posibilidades de ampliación del coliseo —todas supremamente costosas—, se optó por crear “El Festival de la Plaza” en un escenario al aire libre: el parque de la población, usando como tarima originalmente el atrio de la iglesia parroquial, hasta llegar a una amplia tarima donde se realizaban tres grandiosos conciertos de aproximadamente diez horas de duración, viernes, sábado y domingo de festival.
La creación de este nuevo espacio, si bien lesionó en algo la taquilla, abrió las puertas a la presencia masiva del público, pues la plaza ha reunido aproximadamente 10.000 personas por noche. En ella se han presentado no solamente los artistas del concurso, sino también invitados especiales como Jorge Velosa, la Orquesta Sinfónica Departamental del Valle del Cauca, la Banda Sinfónica de Bellas Artes, la Orquesta Colombiana de Instrumentos Andinos y muchísimas otras agrupaciones colombianas.

Niños de todo el país se reúnen en el Encuentro Infantil Mateo Ibarra, llevando en sus voces la memoria musical de Colombia. Un homenaje vivo a la tradición, la infancia y la esperanza.

El Festival Mono Núñez acoge a los más pequeños en el Encuentro Infantil Mateo Ibarra, donde la música andina florece en manos nuevas y se proyecta hacia el futuro con ternura y talento.

Desde Ginebra, el Encuentro Infantil Mateo Ibarra celebra la diversidad cultural con niños intérpretes de distintas regiones. Cada nota es legado, cada aplauso, una promesa de continuidad para la música colombiana.
Por muchos años, el Festival de la Plaza se abrió con una franja infantil a partir de las 3 de la tarde, pero en 2005 se decidió crear el Encuentro Infantil, que posteriormente se denominó Mateo Ibarra, en homenaje a un niño, alumno de la Escuela de Música, fallecido a los 8 años de edad. En el encuentro participan niños ganadores de diferentes concursos del país, como La Abeja de Oro en Cali, El Cuyabrito de Oro en Armenia y El Cacique Tundama en Duitama, Boyacá.
Durante algunos años, este encuentro se realizó en un lote situado en la sede de FUNMÚSICA en Ginebra, que estaba constituida por dos casas vecinas donde funciona la Escuela de Música. Estas casas fueron vendidas a Canto por la Vida, entidad que en 2012 realizó en dicho lote una ampliación de su planta física, por lo cual fue necesario trasladar la tarima del Encuentro Infantil al Parque de la Música, donde comenzó a realizarse a partir de la versión 38 del Festival Mono Núñez.
Retomando la evolución del concurso, con la llegada de jóvenes intérpretes empezaron a aparecer nuevas temáticas y fusiones. Esto dio origen a la creación del Premio “Mono Núñez” de Nueva Expresión y del Premio “Mono Núñez” Tradicional.
En la medida en que más académicos llegaban al concurso, se hacía más fuerte la presencia de grupos instrumentales, pues era mayor la dedicación de los estudiantes al manejo instrumental que a la técnica vocal.
En el Festival 21º, el concurso sufrió un drástico cambio impulsado por el maestro Gustavo Adolfo Renjifo, en el sentido de que dejó de llamarse “Concurso de Intérpretes de Música Andina Colombiana” y pasó a llamarse “Concurso de Programas Musicales”, el cual consistía en que los concursantes debían interpretar un máximo de tres obras de música andina colombiana con alguna ligazón temática. Fue así como surgieron programas como “Migajitas”, humorístico con pinceladas de erotismo y crítica política; “Esto me lo Contó un Tiple”, con obras todas dedicadas a nuestro instrumento insignia; “Cantos al Galeras”, entre otros.
Esto trajo como consecuencia la presentación de gran cantidad de obras inéditas, pues quien cumplía literalmente las bases del concurso debía construir un programa que respondiera cabalmente al requisito de unidad temática. Sin embargo, muchos de los aspirantes no tenían la aptitud de compositores y optaban por una de dos alternativas: alejarse del concurso o buscar en el repertorio nacional obras que tuvieran alguna similitud temática. Por ejemplo, obras dedicadas a la conquista amorosa —como el programa “La Picaresca Colombiana en las Peticiones de Amor”, con el cual Los Hermanos López ganaron el Gran Premio Mono Núñez en el 23º Festival— u obras dedicadas al tiple, la guitarra o a los gentilicios femeninos.
Este proyecto cumplió su ciclo en 1997 y, al año siguiente, se aprobó que los artistas inscribieran un repertorio libre, sin unidad temática, tradicional o de nueva expresión; en fin, aquel con el cual el artista se sintiera más a gusto. De esta manera, el concurso volvió a ser de intérpretes de música andina colombiana.
Simultáneamente, y al analizar que los grupos instrumentales estaban copando casi todas las posibilidades de clasificación para la noche final, la Junta Directiva decidió abrir el Mono Núñez en dos concursos paralelos: el Gran Premio Mono Núñez Vocal y el Gran Premio Mono Núñez Instrumental, con igual cantidad de artistas concursantes para ambas modalidades, 12 y 12, clasificando para la final 4 de cada modalidad. Igualmente, se decidió eliminar el criterio de cuotas por regional, y desde esa época se viene utilizando como único criterio para llegar a Ginebra el concepto de calidad, pues las audiciones de todo el país se graban en las mejores condiciones de audio y video, y se escuchan en una gran plenaria en Ginebra o Cali, donde se establece un escalafón por méritos, clasificando a los mejores sin importar que una regional se quede sin representación o que otra tenga gran cantidad de clasificados.
Los artistas se presentan en tres noches eliminatorias —jueves, viernes y sábado— y una gran final el domingo.

En la gráfica, Niyiret Alarcón, voz luminosa de la música andina colombiana, exaltando con cada nota el alma de nuestra tierra.

En la gráfica, Niyiret Alarcón, voz luminosa de la música andina colombiana, exaltando con cada nota el alma de nuestra tierra.

En la gráfica, Niyiret Alarcón, voz luminosa de la música andina colombiana, exaltando con cada nota el alma de nuestra tierra.
Ante la poca asistencia de público el día jueves, en el año 2000 el concurso se realizó en tres días. Sin embargo, quienes venían de departamentos lejanos reclamaban la ausencia del día suprimido con el argumento de: “ayer empezó y mañana ya se acaba”. Por ello, se retomó el formato de cuatro días, pues además, al acortarlo, se restaba oportunidad de clasificación a algunos grupos, debido a que fue necesario hacerlo con solo 20 participantes.
A partir del año 2001, efectuando algunos ajustes a la programación, se aumentó el grupo de clasificados a 14 por modalidad, para un total de 28, con una final de cinco vocales y cinco instrumentales.
Con este formato se llegó hasta el concurso número 29, sin lograr un incremento significativo en la presencia de público el jueves, a pesar de programar ese día a los concursantes con mejores calificaciones.
Por este motivo, la Fundación, al celebrar los 30 años del concurso en 2004, decidió realizar la jornada inaugural en la ciudad de Cali, buscando facilitar la asistencia masiva de público de esa ciudad.
La experiencia tuvo un éxito rotundo, pues de 400 personas que asistían en Ginebra, se pasó a más de 2.000 en la velada de Cali. Simultáneamente, se experimentó con la creación de un gran concierto el sábado en la tarde, en Ginebra —concierto este fuera de abono— con el fin de invitar a nuevos públicos de la música colombiana, que por cualquier circunstancia no están en condiciones de trasladarse a Ginebra durante tres o cuatro días.
Estas dos estrategias permitieron prácticamente duplicar la taquilla y llevar al concurso, junto con otras acciones, por un camino hacia la autosostenibilidad.
Sin embargo, nuevamente los visitantes y abonados de otros departamentos hicieron valer su voz, señalando que era muy difícil la logística de llegar a Ginebra, alojarse, salir a Cali para la sesión del jueves y regresar en horas de la madrugada. Por ello, desde 2004 regresamos a Ginebra con la convicción de que nuestra presencia en Cali durante tres años cumplió con el objetivo de creación de nuevos públicos.
Con el fin de estimular la creatividad de autores y compositores, la Fundación estableció —paralelamente al de intérpretes— el concurso de “Obra Inédita” en cada modalidad, al cual clasifican tres obras vocales y tres instrumentales, cada una de las cuales se interpretaba en las rondas eliminatorias, presentándose en la noche final las dos obras ganadoras.
A partir de 2011 se decidió presentar las obras inéditas tanto en audición privada como en pública, en un solo bloque, para que tanto jurado como público pudieran hacer las comparaciones más fácilmente. Esta presentación se realiza el sábado del festival.
Con el fin de establecer una comunicación directa entre el público y los artistas, se crearon —desde hace algunos años— los “Conciertos Dialogados”, en pequeños escenarios sin amplificación, donde los asistentes pueden interactuar con los concursantes, estableciéndose una unión entre seres que en los grandes escenarios siempre se encuentran distantes. Esta actividad tomó una fuerza inusitada y hoy es uno de los grandes atractivos del Festival. Por ello, ante la gran asistencia de público, fue necesario celebrarlos simultáneamente,
enfrentándolos, pues de lo contrario desbordarían la capacidad de los escenarios disponibles. El principal de ellos es aquel salón de actos del Colegio La Inmaculada, donde el concurso interpretó sus primeras notas, así como también el templo parroquial. Por supuesto, ya no pueden realizarse sin sonido.
Aquí han compartido tarima la gran mayoría de los compositores contemporáneos (encuentros de cantautores); son el escenario preferido para el lanzamiento de producciones discográficas. Se realizan encuentros de duetos, encuentros de voces femeninas, encuentros de grupos polifónicos y, en fin, cuantas posibilidades permita el tiempo disponible.
En los inicios del Festival solo se contaba con las sesiones de la noche, lo cual hacía que buena parte del público prolongara su participación en los remates —generalmente realizados en haciendas cercanas a la población— hasta el amanecer, pues se disponía de todo el día para recuperar fuerzas. En la actualidad, se deben reservar unas pocas horas de la madrugada con este fin, ya que a las 10 de la mañana comienza la actividad musical.

El Festival Mono Núñez abre espacios de cercanía con los Conciertos Dialogados: escenarios pequeños, sin artificios, donde la palabra y la melodía se entrelazan para revelar el alma viva de la música andina colombiana.

En los Conciertos Dialogados, el público y los artistas se encuentran sin barreras. Cada nota es conversación, cada mirada, un puente entre generaciones que comparten la música como acto íntimo, ritual y colectivo.
Ante la fuerte presencia de la academia en el concurso, fue necesario crear un espacio donde los artistas empíricos y tradicionales pudieran hacer presencia. Fue así como se creó el “Encuentro de Expresiones Autóctonas”, donde tienen cabida los grupos de campesinos, afrodescendientes e indígenas que interpretan música aprendida de generación en generación y transmitida de padres a hijos.
Durante el encuentro se realizan talleres en los cuales los grupos comparten sus experiencias, que en muchos casos comprenden, incluso, la fabricación de sus propios instrumentos. En algunos años se celebró un concierto final en el Coliseo Gerardo Arellano, el domingo en la tarde.
Con la creación del Encuentro Internacional, esta plenaria del Encuentro de Expresiones se realiza en el mismo sitio de los talleres.
Esta actividad, año tras año, conquista más adeptos entre los folclorólogos, estudiantes de antropología, musicología y amantes de nuestro legado cultural.
Ante la gran afluencia de público y la presencia masiva de grupos familiares, el Festival de la Plaza no solo se convirtió en una gran tarima de espectáculos musicales, sino que se complementó con exposiciones de instrumentos, artesanías de gran calidad, feria del libro y muestra gastronómica. Esta última actividad se ha desarrollado en Ginebra paralelamente con el concurso, hasta convertir el municipio en un polo de desarrollo y destino obligado para quienes desean degustar la exquisita cocina vallecaucana.
Además de la música andina, también han tenido cabida muestras de otras músicas tradicionales colombianas, como la del Pacífico, la Caribe (porro y cumbia) y la llanera.
Con el estímulo ofrecido por el concurso de obra inédita y la presencia en Ginebra de la gran mayoría de los autores y compositores contemporáneos, fue desapareciendo la música tradicional de los repertorios de los concursantes, pues la temática actual y las expresiones modernas resultaban más atractivas para los jóvenes intérpretes.
Simultáneamente con la visualización de esta realidad, se presentó la celebración de los 100 años del natalicio de Benigno “Mono” Núñez (1997), uno de los fundadores del concurso y quien dio su nombre al Festival. Por tal motivo, la Fundación decidió incluir en el repertorio de los concursantes una obra que se llamaría “Homenaje a Nuestros Compositores”, la cual sería asignada por la organización a cada uno de los concursantes clasificados. Con ello se logró que, por lo menos, la tercera parte del repertorio fuera del pentagrama tradicional colombiano.
Después del homenaje al “Mono”, se continuó con el programa, reviviendo la obra de los maestros más importantes de nuestra música. (La lista completa de maestros homenajeados puede consultarse en el portal ingresando a https://festivalmononunez.com o pulsando el enlace en la barra lateral de esta página. Una vez allí, buscar en el menú de navegación la sección “Homenajes”. Si se desea conocer su biografía, se puede visitar https://funmusica.org/biografias y buscar por nombre).
Fruto del tránsito de programas musicales a repertorio libre, se presentó el hecho de que los artistas clasificados a la final podían concursar con el mismo repertorio presentado en la eliminatoria e incluso en las regionales, lo cual, en la práctica, permitía que un intérprete ganara el Gran Premio con solo el estudio y montaje de dos o tres obras.
Unido a esto, se empezó a conocer que los grupos interpretaban esas mismas obras en otros concursos nacionales. Fue por ello que, a partir de 1999, se ajustaron las bases del concurso, de tal manera que los concursantes debían inscribir dos repertorios, cada uno de dos obras, que se utilizarían así: un repertorio más la obra en homenaje a nuestros compositores en la ronda eliminatoria, y otro repertorio más la misma obra en caso de pasar a la final.
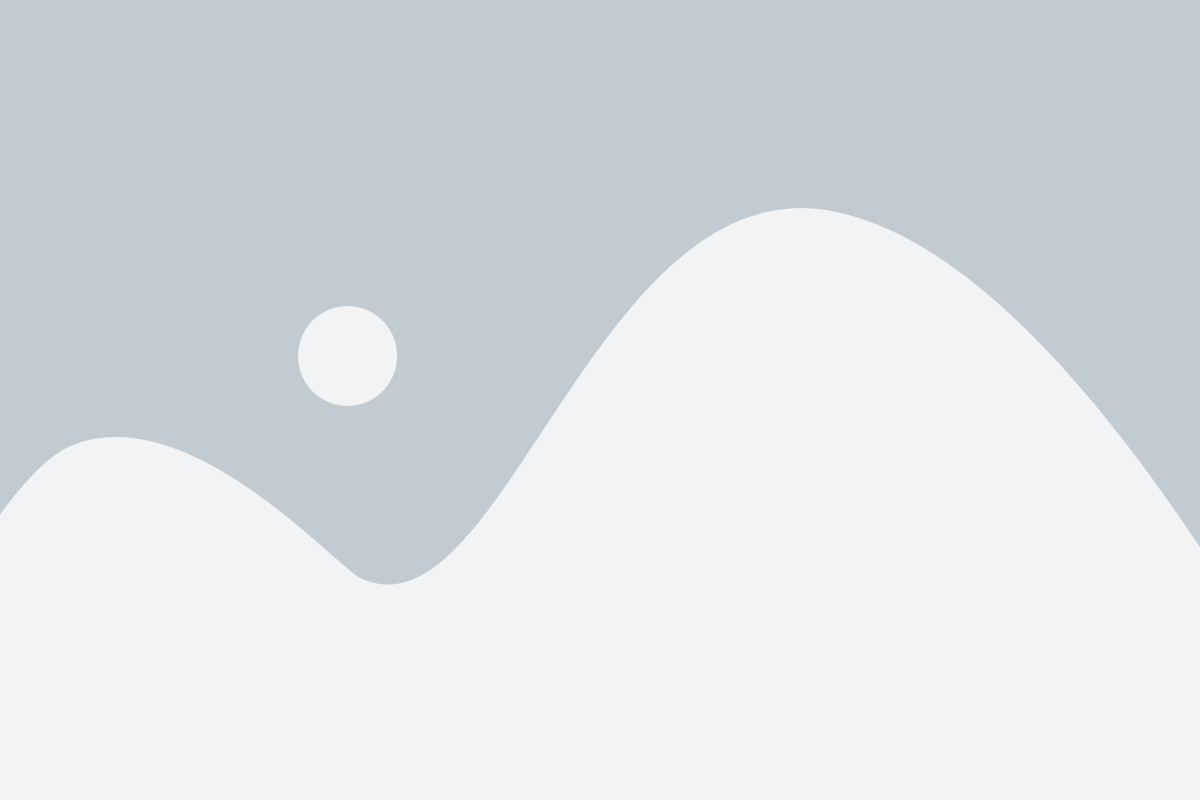
En la gráfica, Niyiret Alarcón, voz luminosa de la música andina colombiana, exaltando con cada nota el alma de nuestra tierra.
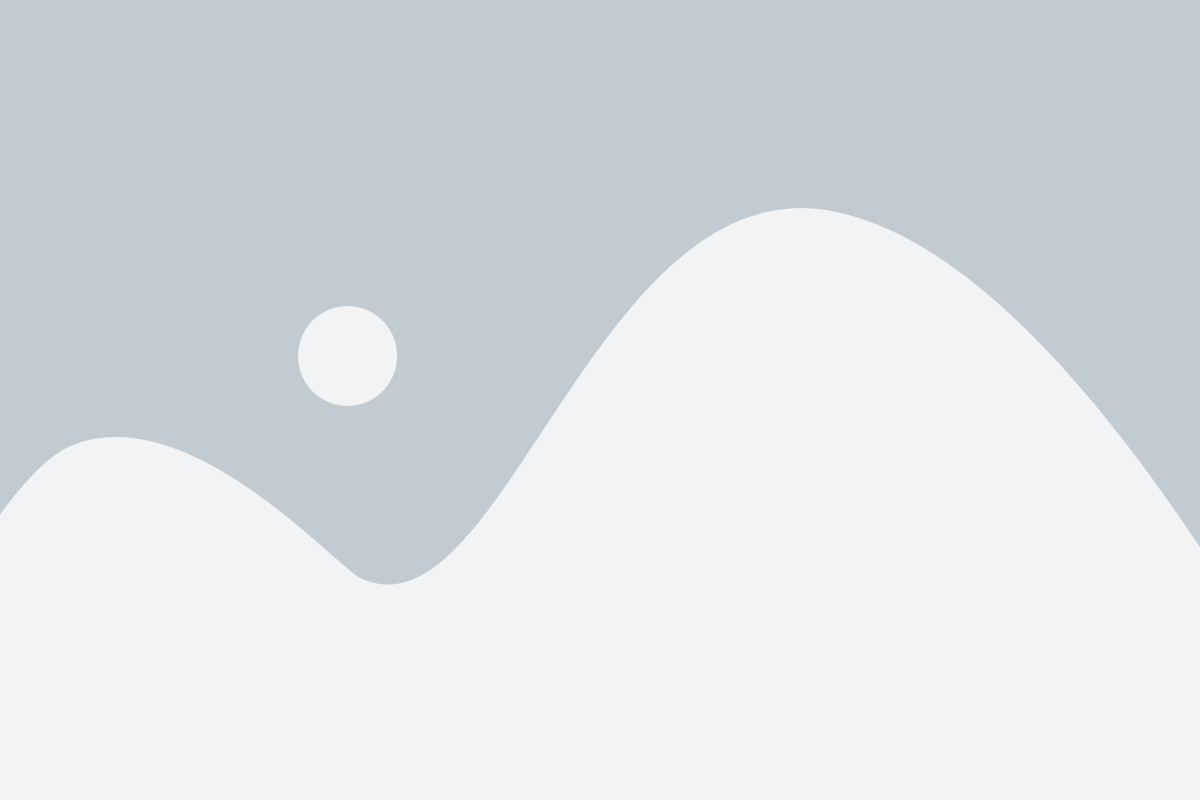
En la gráfica, Niyiret Alarcón, voz luminosa de la música andina colombiana, exaltando con cada nota el alma de nuestra tierra.
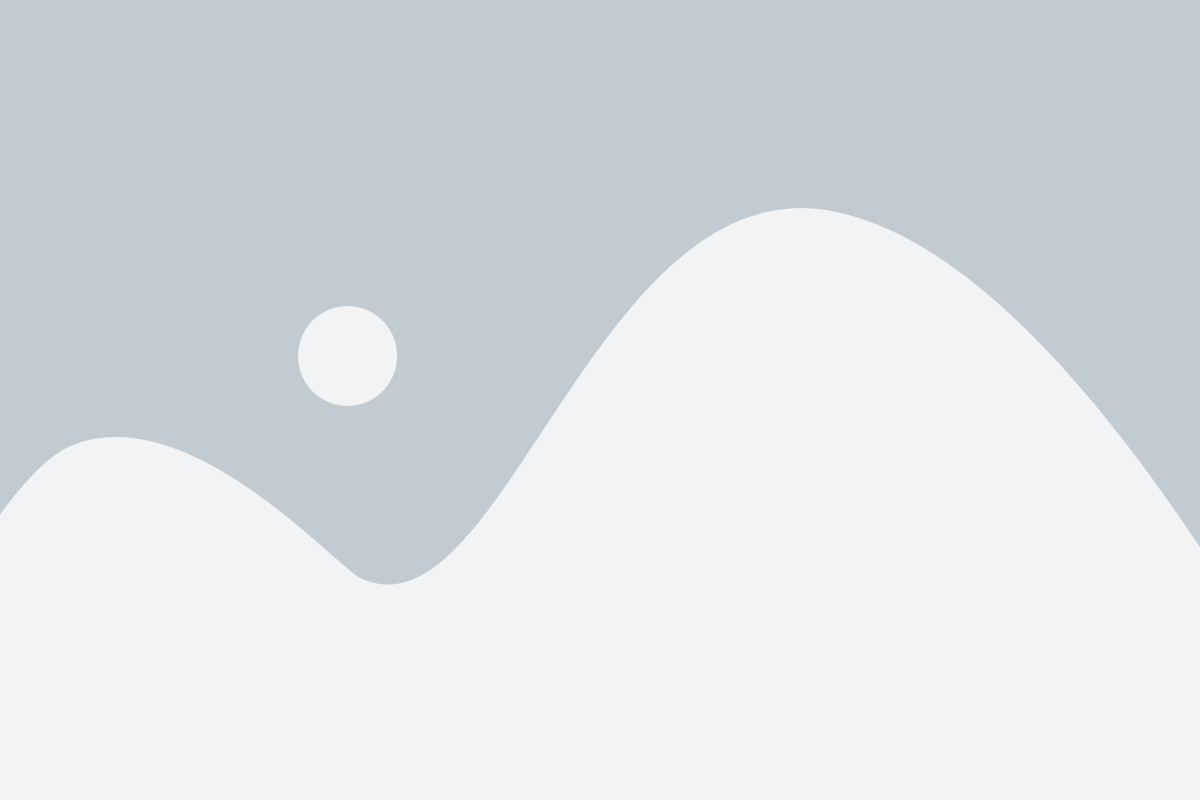
En la gráfica, Niyiret Alarcón, voz luminosa de la música andina colombiana, exaltando con cada nota el alma de nuestra tierra.
Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. – ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños – Samsa era viajante de comercio-, y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana; estaba nublado, y sobre el cinc del alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía.
«Bueno -pensó-; ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras? » Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar tal postura. Por más que se esforzara volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces; cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación de patas, que no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces. – ¡Qué cansada es la profesión que he elegido! -se dijo-. Siempre de viaje. Las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja fuera, por no hablar de las molestias propias de los viajes: estar pendiente de los enlaces de los trenes; la comida mala, irregular; relaciones que cambian constantemente, que nunca llegan a ser verdaderamente cordiales, y en las que no tienen cabida los sentimientos. ¡Al diablo con todo! Sintió en el vientre una ligera picazón.
Lentamente, se estiró sobre la espalda en dirección a la cabecera de la cama, para poder alzar mejor la cabeza. Vio que el sitio que le picaba estaba cubierto de extraños untitos blancos. Intentó rascarse con una pata; pero tuvo que retirarla inmediatamente, pues el roce le producía escalofríos. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. – ¿Qué me ha ocurrido? No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños – Samsa era viajante de comercio-, y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo. Gregorio miró hacia la ventana; estaba nublado, y sobre el cinc del alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. «Bueno -pensó-; ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras? » Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar tal postura. Por más que se esforzara volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces; cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación de patas, que no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces. – ¡Qué cansada es la profesión que he elegido! -se dijo-. Siempre de viaje. Las preocupaciones son mucho mayores
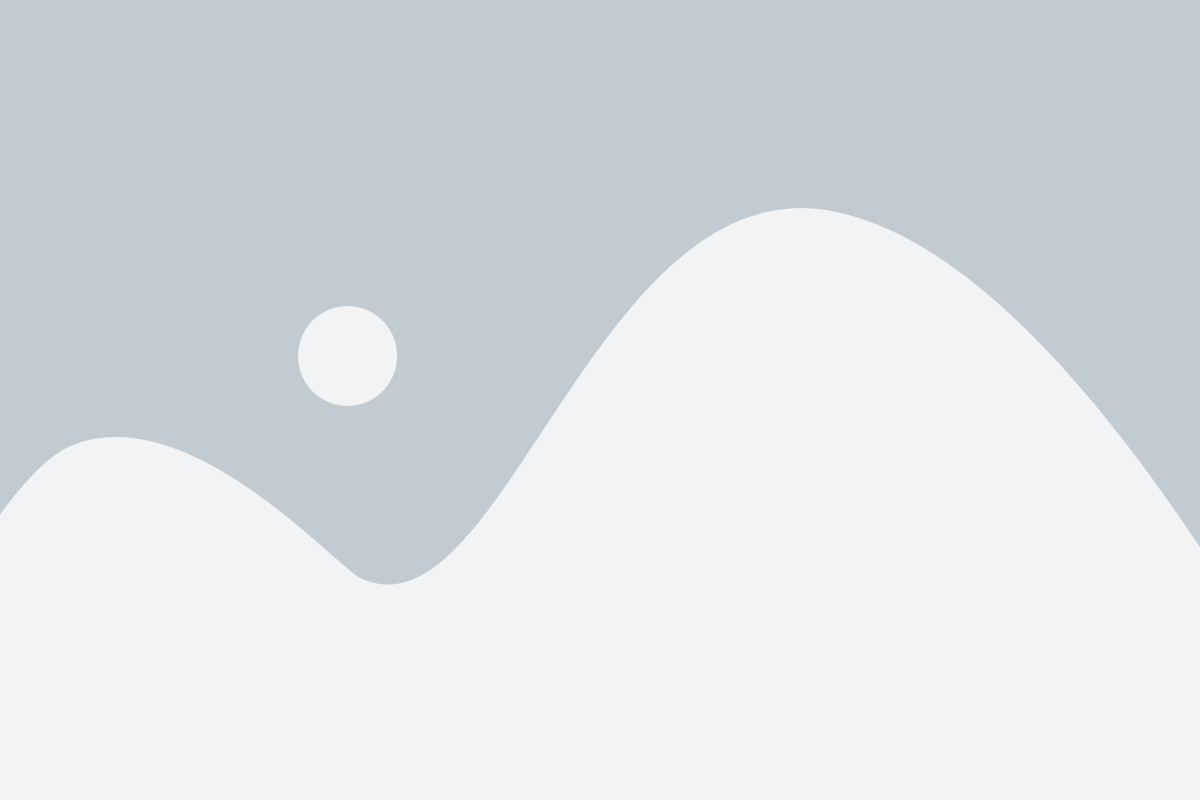
En la gráfica, Niyiret Alarcón, voz luminosa de la música andina colombiana, exaltando con cada nota el alma de nuestra tierra.
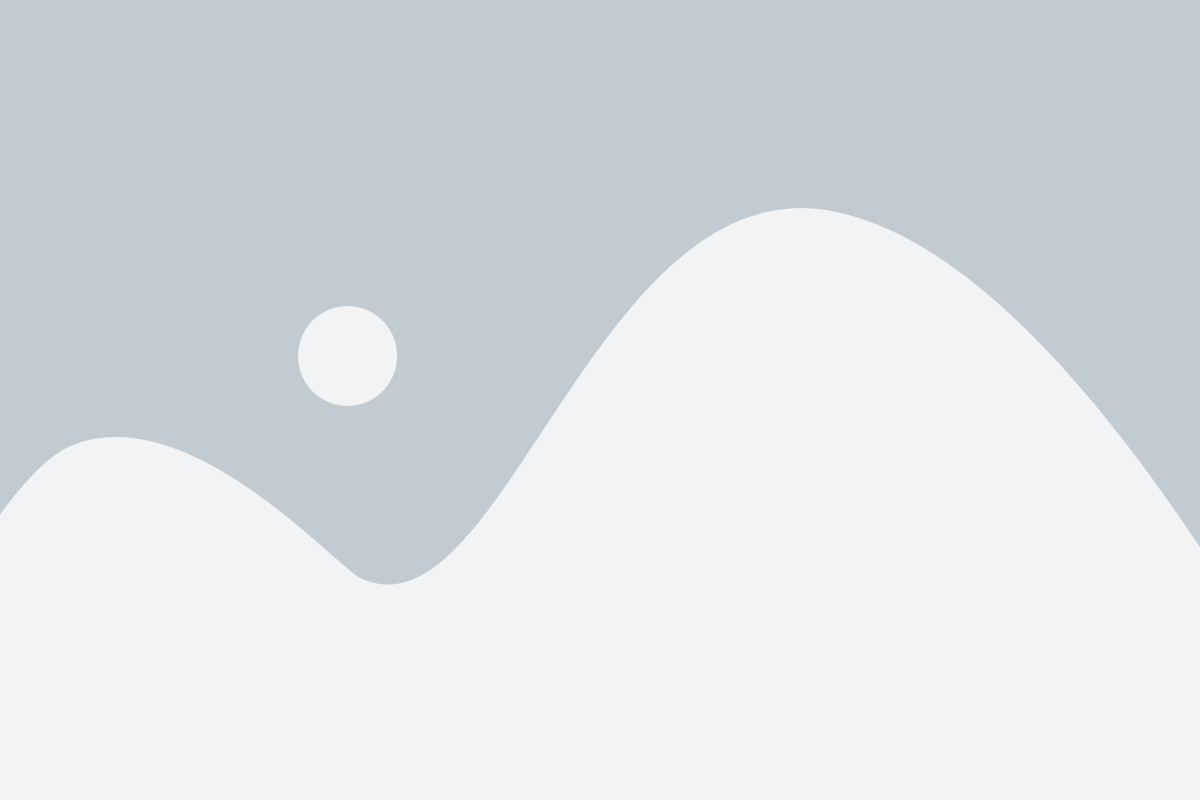
En la gráfica, Niyiret Alarcón, voz luminosa de la música andina colombiana, exaltando con cada nota el alma de nuestra tierra.
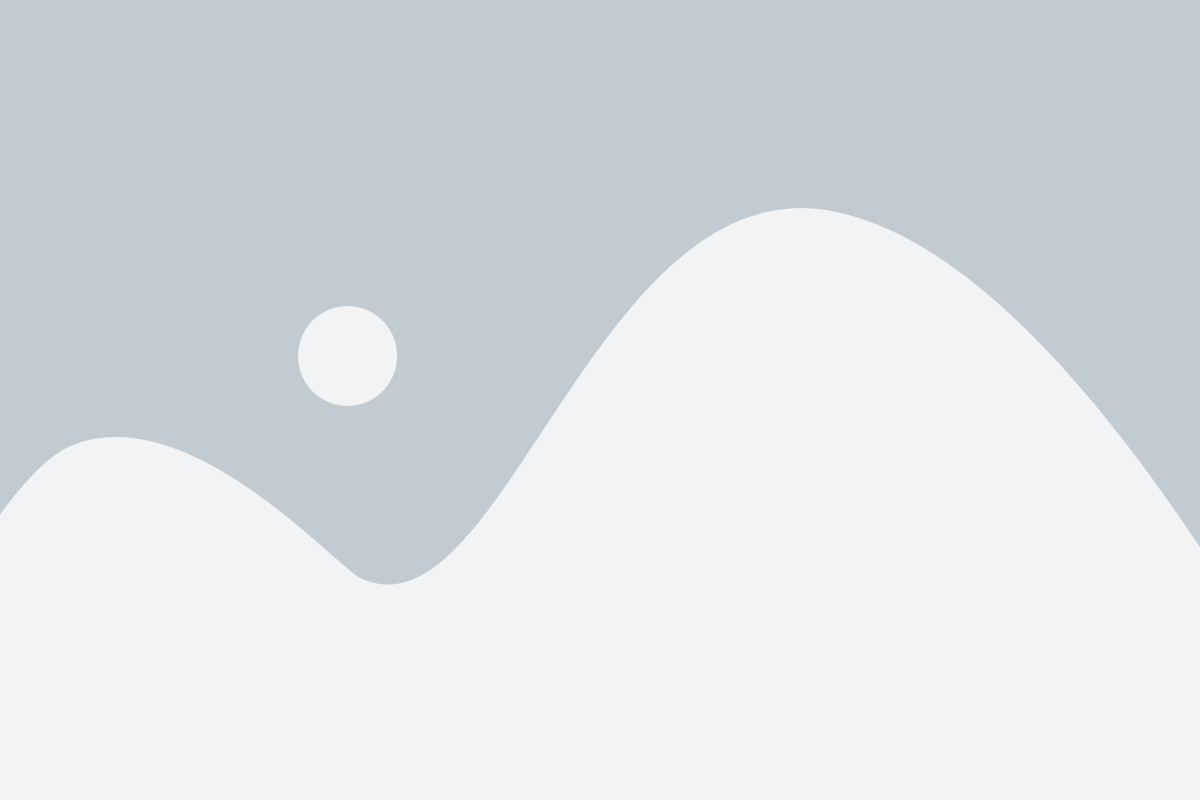
En la gráfica, Niyiret Alarcón, voz luminosa de la música andina colombiana, exaltando con cada nota el alma de nuestra tierra.
Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Samsa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto. – ¿Qué me ha ocurrido?
No estaba soñando. Su habitación, una habitación normal, aunque muy pequeña, tenía el aspecto habitual. Sobre la mesa había desparramado un muestrario de paños – Samsa era viajante de comercio-, y de la pared colgaba una estampa recientemente recortada de una revista ilustrada y puesta en un marco dorado. La estampa mostraba a una mujer tocada con un gorro de pieles, envuelta en una estola también de pieles, y que, muy erguida, esgrimía un amplio manguito, asimismo de piel, que ocultaba todo su antebrazo.
Gregorio miró hacia la ventana; estaba nublado, y sobre el cinc del alféizar repiqueteaban las gotas de lluvia, lo que le hizo sentir una gran melancolía. «Bueno -pensó-; ¿y si siguiese durmiendo un rato y me olvidase de todas estas locuras? » Pero no era posible, pues Gregorio tenía la costumbre de dormir sobre el lado derecho, y su actual estado no le permitía adoptar tal postura. Por más que se esforzara volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces; cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación de patas, que no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces. – ¡Qué cansada es la profesión que he elegido! -se dijo-. Siempre de viaje. Las preocupaciones son mucho mayores cuando se trabaja